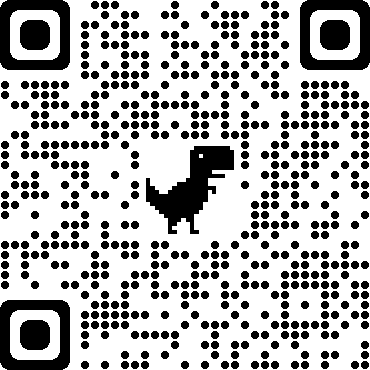JOHN F. KENNEDY
55 AÑOS DESPUÉS DEL MAGNICIDIO
Nunca se conformó el bostoniano Joe Kennedy, padre de J.F.K., con ser uno más en los Estados Unidos de América. Ni él ni su mujer Rose. Lejos quedaban los tiempos en los que sus abuelos tuvieron que emigrar de Irlanda para evitar y sortear la hambruna que se cernía sobre aquellas tierras, muy lejos quedaba ya aquel año de 1849 en el que sus antepasados arribaron a las costas americanas en busca de algo tan elemental como subsistir. Poco supo Joe Kennedy de aquellos sinsabores, más allá de las historias familiares que él ya escuchaba como algo remoto, como una reliquia sumergida en la neblina del pasado. Su padre, Patrick J., era un empresario que saboreaba las mieles del éxito comerciando con licores y flirteando con el Partido Demócrata local; se había encargado, con un poco de suerte y mucho trabajo, de forjar en sus destinos el sueño americano.
El joven Joe Kennedy, futuro padre del primer presidente de origen irlandés de los Estados Unidos, recibió una inmejorable educación en Harvard, donde además se percataría de la eficacia punitiva del mejor y más genuino puritanismo sajón; allí, en aquella elitista institución educativa sufriría el primer y probablemente único revés que le dispensaría la joven sociedad americana. Eso sería algo que jamás perdonaría ni olvidaría; fue rechazado por un miembro de una fraternidad del campus por su origen, por el de aquellos abuelos irlandeses que llegaron a buscar nuevas oportunidades. Nunca se sintió más orgulloso ni más decidido a reivindicar sus orígenes, tanto religiosos como culturales.
Quizás esta contrariedad fuera el germen, la semilla que determinó su empeño en influir políticamente en el destino de su país, quizás fuera lo que le llevó a esforzarse con ahínco en un proyecto inverosímil, hacer que uno de sus hijos, católico y con ascendencia irlandesa, llegara a la presidencia del gobierno más poderoso del orbe. Y por qué no, se diría; al fin y al cabo él bien sabía lo que su familia había conseguido en apenas dos generaciones. Todo era posible en América.
El camino sin duda era largo y la tarea laboriosa. Para ello contaba con su fiel Rose, con la que se había casado en 1914, cuando era la hija mayor del alcalde de Boston, John F. Fitzgerald.
El primogénito de la pareja, Joseph Patrick Jr. era el elegido para tan ardua empresa, era el joven al que preparó con esmero para que pudiese ser todo lo que él jamás pudo aspirar a ser. Los tiempos eran otros y el viejo Kennedy creía ver con claridad que había llegado el momento de que un descendiente de irlandeses católico ocupase la Casa Blanca.
No sería así; al menos no con su primogénito, que moriría en una misión especial durante la Segunda Guerra Mundial. Fue considerado un héroe nacional. Un héroe para su país y una tragedia absoluta para su familia, una familia que sufriría lo que comenzaba a llamarse la maldición de los Kennedy; algo que había comenzado no con la muerte del primogénito sino con el internamiento en un siquiátrico, por culpa de una lobotomía, de Rose Marie, una de las hijas del matrimonio. Allí permanecería durante más de sesenta años, desde 1941 hasta su muerte en 2005. La lista de desgracias acaecidas en la familia sería interminable pero sin duda culminaría con el asesinato, tanto de John, cuando era presidente de la nación, como de su hermano Robert poco después. Nadie duda ya del sino inequívoco de una familia abocada a la tragedia.
Pero vayamos con John, aquel joven que se vio obligado a recoger el legado que se había encomendado a su hermano muerto. Era el segundo de los nueve hijos que tuvo el matrimonio. Este joven que había nacido en 1917 se graduó en Choate en 1935 y en el anuario de fin de curso pusieron, como algo premonitorio, “El que tiene más probabilidades de llegar a presidente”. Posteriormente, fue a la Universidad de Harvard, donde se graduó cum laude con una tesis que llevaba por título, “Por qué Inglaterra se durmió”. Reflexionaba sobre el papel de Inglaterra en los Acuerdos de Múnich de 1938. Tras publicarla se convirtió en su primer gran éxito. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en la Marina americana, siendo condecorado en diversas ocasiones y regresando a su país como un héroe nacional, como lo fuera su hermano mayor, sólo que vivo.
Con la muerte de su hermano y el final de la guerra, tanto él como su familia se centraron en su carrera política para catapultarle a la presidencia. Lo tenía todo, fama, presencia y dinero. Sólo le frenaba su religión y su origen. Tuvo la suerte de pertenecer a una época en la que la imagen comenzaba a marcar los destinos de la sociedad de consumo; lo era todo y también en política. Primeramente fue elegido congresista y posteriormente, en 1952, senador. Su horizonte político parecía no conocer límites terrenales.
La carrera presidencial, en plena guerra fría, no tardó en llegar para él al imponerse en las primarias como candidato por el Partido Demócrata. El mundo parecía estallar y mientras que Kennedy competía con el republicano Nixon por la presidencia, Rusia y Estados Unidos estaban en otras carreras, la armamentística y la de las estrellas.
Fue el níveo país de la hoz y el martillo el que pegó un fuerte aldabonazo en el cedazo lunar y en los morros de una América confiada a su buena estrella, al conseguir alunizar en su gruyerizada superficie el primer cohete. La carrera espacial no había hecho más que comenzar. Los líderes de los dos bloques en que se hallaba dividido el mundo, tras la segunda guerra mundial, se amenazaban continuamente con misiles nucleares y se entretenían lanzando Sputniks y Apolos al espacio. Era evidente que para estos dos colosos la tierra se había convertido en una pequeña bañera, incapaz de albergar los egos megalómanos de estos visionarios. La conquista de las estrellas parecía una empresa a la altura de unas miras sumamente, nunca mejor dicho, elevadas. La chatarra espacial no había hecho más que comenzar a girar sobre nuestras indefensas cabezas de turco.
La competición ruso-americana por la conquista del espacio –“Aquellos chalados en sus locos cacharros”- me trae a la memoria la historia de la carrera del siempre veloz Aquiles, aquel al que llamaron “el de los pies ligeros”, y de la lenta tortuga. En ella, Aquiles siempre recorrería la mitad de lo andado por la tortuga, una y otra vez, de tal manera que siempre le resultaría imposible alcanzar a la tortuga.
Desde luego, ninguno sería capaz de conquistar el inmenso espacio en el que no somos más que una pequeña mota de polvo; toda esa parafernalia de NASAS y lanzaderas responde a una inmensa mentira que se desparrama entre la inmensidad de un Universo que nos mueve a su capricho. Pero, en fin, algunos quieren jugar a ser Dios y, entre fanfarronadas espaciales, se presentan ante el mundo tal y como Ulises se presentó, en el texto de Homero, a los faecios.
“Soy Ulises, el hijo de Laertes, conocido entre los hombres por los muchos ardides; mi fama ha llegado al cielo.”
A pesar de sus pretensiones lo cierto es que todos ellos reposan en la tierra, muy lejos de ese cielo al que intentaban ascender.
En esas estábamos cuando el gran encanto de los Kennedy, de John, ese play-boy liberal metido a político, asomaba a escena por entre las bambalinas del Partido Demócrata. Estaban a punto de lanzar al corazón de América el discurso de “La Nueva Frontera”, el discurso con el que conquistaría la voluntad del llamado mundo libre.
“Nos hallamos hoy al borde de una nueva frontera, la frontera de los años 60, una frontera de posibilidades desconocidas y de peligros desconocidos (…) La Nueva Frontera está ante nosotros, lo queramos o no…”
Toda esta aparente lucidez, aliñada de grandilocuencia edulcorada, sólo era la avanzadilla de lo que los tiempos de la imagen y el marketing estaban a punto de hacernos llegar y de hacernos tragar. Una nueva época, en la manera de abordar y asaltar, dulcemente, los hogares, en la forma de penetrar en las mentes y en las conciencias de la gente, acababa de irrumpir y se aprestaba a invadir nuestras vidas con la fuerza devastadora de un ciclón. Era, también, la otra cara del llamado por Juan XXIII “signo de los tiempos”, con toda su carga de manipulación. Su maraña se teje sin descanso, extendiéndose hasta nuestros días.
“Cuando la televisión informa sobre algún hecho marginal, en ese momento deja de serlo.” Carl Bernstein
Tal es el poder de mitificación de lo que nos quieren hacer ver como correcto que aún hoy, después de haber transcurrido más de cincuenta años, perdura aquella imagen adorable del presidente J.F.K. Nos dicen, llevó al mundo y, en especial a su país, a liderar un gran cambio social. Pero la realidad es que sólo cambió el envoltorio; todos eran más guapos, más telegénicos y sólo decían aquello que los ciudadanos querían oír. Pero la desnuda verdad es que la situación en el mundo no hizo más que empeorar, aunque justo es reconocer los avances en la lucha por los derechos civiles de las minorías y, en especial, de la minoría negra, oprimida medieval y salvajemente en los contradictorios Estados Unidos de América.
El bueno de John ganó las presidenciales, aunque fuera por los pelos, a un Nixon que cuando le tocó no demostró ser mucho mejor, más bien demostró ser un desastre. De hecho, dicen que cuando dimitió, al abandonar la Casa Blanca, le registraron por si escondía algo entre sus calzoncillos. Lo cierto es que olían a la misma podredumbre que durante años se fue depositando en las alcantarillas del poder. También dicen, y aseguran y dan por cierto, que J.F.K. ganó a costa de facilitar no pocas botellas de licor a multitud de votantes en determinado Estado de la Unión, tal vez Iowa. Para que luego digan que los irlandeses católicos son incapaces de hacer trampas, incluso cuando están borrachos como cubas. De lo que si hay notarios que den fe es de cómo, al poco de llegar, preparó, o se encontró con ella -articulada por la C.I.A.-, la invasión de Cuba y, como consecuencia, se desarrolló la “crisis de los misiles”. Por ella, por su culpa, por su grandísima culpa, estuvo a punto de llevar a este infeliz mundo a una guerra nuclear. Tal vez nunca estuvimos, en la historia, tan cerca de la autodestrucción como entonces.
Bien, pues a pesar de todo ello, hoy sólo recordamos de él, esencialmente, tres cosas. Primeramente, lo guapo que era, después, las fotos de John-Jhon, una jugando en el despacho oval, bajo su mesa, y otra, en posición de firmes -con unos minúsculos pantalones cortos-, despidiéndose militarmente, al paso del féretro de su padre. Por último, al menos los de mi generación, tenemos grabado el happy birthday -mil veces repetido y mil veces visto sin ningún tipo de hastío- que le dedicó Marilyn, en el día de su cumpleaños ante los envidiosos ojos de todo un auditorio, envuelta como una diosa en un ceñido traje que nos insinuaba su hermoso cuerpo. Los dos acabaron despedazados; él por una bala lanzada por Lee Harvey Oswald, en Dallas, y disparada aún no se sabe por quiénes y ella, la pobrecita Norma Jean, la niña de pueblo que se volvió rutilante estrella a los ojos de todos menos a los de ella misma, en su afán iconoclasta y caníbal, por unan pastillas de barbitúricos suministradas aún no se sabe por quiénes. Un crimen por esclarecer, el de John Kennedy, y una sobredosis, tal vez un asesinato, por aclarar, el de Norma Jean, más conocida como Marilyn Monroe.
“(a) thing of beauty is a joy for ever” (“Un bello objeto es un placer eterno”) Keats (Endimión).
Eran los tiempos en los que nos advertían, desde Estados Unidos, de los peligros de esta sociedad opulenta en la que nos inmolábamos. Tras ella, tras su esplendor aparente, una nueva pobreza emergía atravesando toda una generación desmoralizada y sin medios para salir adelante. Empezaba a estar claro que esta nueva sociedad de la opulencia no iba a mostrarse solidaria con los pobres que ella misma generaba y menos en una América entregada al mercantilismo más incontrolado. Las ortodoxas leyes del capital dejaban de lado a todos aquellos seres, para ella despreciables, incapaces, desde su indigencia, de convertirse en potenciales o reales consumidores. Del humanismo liberal, esencia nuclear de los ideales que pusiera en marcha la revolución francesa, se había pasado a un liberalismo económico feroz, tan brutal que ignoraba del todo el humanismo renacentista del siglo XIX. Estos desdichados, cada vez más numerosos, no eran más que el residuo inevitable que esta sociedad generaba. Ante ella, se volvían invisibles. Simplemente era más cómodo para sus intereses borrarles del mapa y, si acaso, verles, ante su enriquecida mirada, como un mal menor.
“…la pobreza subsiste aún. Es, en parte, una cuestión física; quienes la padecen están tan limitada e insuficientemente alimentados, tan pobremente vestidos, viven en unos cuchitriles hacinados, fríos y sucios que la vida es amarga y relativamente breve…
Hacemos caso omiso de ella porque compartimos con las sociedades de todos los tiempos la capacidad de no ver aquello que no deseamos ver”. John Kenneth Galbraith (La sociedad opulenta)
John F. Kennedy, a pesar de cualquier pesar, cuando leyó este libro quedó impresionado. Al iniciar su mandato se puso manos a la obra y elaboró un plan de medidas concretas para actuar contra la pobreza. Una bala truncó aquello que tal vez hubiera podido llegar a ser un día. Nunca se sabe, pero conviene dudarlo. Y más cuando nos hemos vacunado con grandes dosis de escepticismo, como método preventivo inteligente ante casi todo.
“La independencia del espíritu se obtiene por medio del escepticismo.” Montaigne (Ensayos).
Nixon había caído, como el U2 de reconocimiento aliado, abatido por la U.R.S.S., ante el vendaval de los Kennedy, ante el ímpetu televisivo, y quizá la trampa, de un embaucador de inmaculada sonrisa, de un, en un futuro no muy lejano, ciudadano berlinés, como John Fitzgerald Kennedy. Los mass-media, con sus nuevas y agresivas técnicas de mercado, irrumpían en nuestras vidas para transformar todo, para intentar, y conseguir, manipular hasta nuestra manera de pensar pero, sobre todo, de comprar -tanto tienes, tanto vales-. J.F.K., con un discurso sensiblero, meditado y diseñado para conmover, desde su aparente naturalidad, impactaba, frente al muro de Berlín, a un mundo que escuchaba gustoso aquello que ya sabían estaba deseando oír.
“Hace dos mil años la frase que más enorgullecía a quien la pronunciaba era soy ciudadano romano-Civis Romanus sum-. Hoy, en el mundo libre, ha pasado a ser soy un ciudadano berlinés”. John F. Kennedy.
Ya asoma por el horizonte demócrata la famosa Nueva Frontera; a sus cuarenta y tres años John F. Kennedy, este hijo de emigrantes irlandeses, guapo, católico, joven, héroe de guerra y millonario, brillaba como una nueva estrella en el firmamento de América. De su estirpe surgirá la primera familia real de Estados Unidos. Aún hoy, muerto, como Bobby, como Rose, como John-John, como…, sigue siendo, la familia de los Kennedy, lo que más se parece a una familia real al uso.
En 1961, John F. Kennedy toma posesión como presidente electo de los Estados Unidos y, con él, se inicia un nuevo estilo de hacer política, aunque en muchos aspectos este nuevo estilo sólo afectará a las formas. Unas formas con las que este pícaro, joven rebosante de “charm” y con una sonrisa impecablemente reluciente, embaucará a los jóvenes divinos del mundo. Su halo de triunfador todavía perdura, sobremanera en viejos progresistas acomodados. Su persuasivo discurso, durante la toma de posesión, ha entrado a formar parte de la historia, de una historia que, como dijera Cicerón, y me repitiera el padre Eliseo hasta la saciedad “… es testigo de las edades, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y heraldo de la antigüedad.”
“Y así, compatriotas míos, no preguntéis lo que vuestro país puede hacer por vosotros; decid más bien lo que vosotros podéis hacer por vuestro país. Colegas míos, ciudadanos del mundo, no preguntéis qué puede hacer América por vosotros, sino qué podemos hacer juntos por la libertad del hombre”. John Fitzgerald Kennedy (20-1-1.961)
Pocos meses después, tras esta acabada y pulquérrima declaración de intenciones, en la que, en su engreimiento endofágico, asimilaba el continente americano a su país, se producirá el intento de invasión de Cuba. Pronto salía a relucir la bestia que se ocultaba bajo su inmaculada sonrisa de “bon vivant”. Aparecía, como dijera Kant en su obra “La crítica de la razón pura”, “la cosa en sí” –Ding an sich-, o sea, emergía la verdadera naturaleza del ser que sólo la apariencia de su presencia escondía.
En abril, la C.I.A., cómo no, organiza el desembarco, en Bahía de Cochinos, de un grupo de exiliados cubanos. Castro, frotándose las manos, les esperaba inflamado de patriotismo heroico; David contra Goliat. Ambos, como Tántalos modernos, hubieran preferido morir de hambre y sed antes que dar su brazo a torcer. Es otra forma de avaricia y egoísmo, más cruel que la del mito, ya que afecta a todo un pueblo pero, metafóricamente, similar a la que nos describe Petronio en su “Satiricón”. El saldo se libra, para la orgullosa América, con una humillante derrota que el presidente Kennedy intenta asumir como puede. A Fidel poco le cuesta asumir la victoria; al arrojar al mar a los contrarrevolucionarios, henchido de satisfacción, juntó su barba rala a la rala barba del Che y pensó en aquella máxima del Derecho Romano que se recoge en el Digesto: “Dar a cada uno lo suyo”.
Y, quizá, se le vinieran a la cabeza las palabras que pronunciara Niceto Alcalá-Zamora, el primer presidente de la II República española: “No soy rencoroso, pero el que me la hace me la paga”
Tras este desastroso desenlace, la cota de tensión entre los bloques se dispara, alcanzando su máximo nivel al año siguiente, al detectar los aviones espía estadounidenses el despliegue de misiles y rampas de lanzamiento, por parte de los soviéticos, en la isla de Cuba. La llamada “crisis de los misiles” puso a la humanidad al borde mismo de la autodestrucción. Nunca el mundo, víctima de la estupidez de sus dirigentes, estuvo tan cerca de su desintegración física como planeta, de su desaparición como parte del sistema solar. Sólo rememorar aquellos acontecimientos me hace temblar: “horresco referens” (tiemblo al referirlo) Virgilio (Eneida 2,204).
Son las palabras de Eneas, en la obra de Virgilio, al referir la muerte de Laocoonte y sus hijos aprisionados por una serpiente, tal y como nos lo cuenta Virgilio y tal y como lo vemos en la estupenda y dramática escultura realizada, durante el siglo I a de C., en la isla de Rodas y exhibida en el Vaticano. En ella se refleja, como alegoría de la destrucción, la angustia de un mundo a punto de asfixiarse.
Sólo Nikita Kruschev y John F. Kennedy, con su nuevo y, como se vería más tarde, siniestro escudero, Henry Kissinger, permanecían ajenos a lo que pasaba en el mundo. ¡Qué diablos les importaba! Bastante tenían con echarlo a pique.
“Hay en la humanidad un fondo de estupidez que es tan eterno como la humanidad misma.” Flaubert
Mientras, Henry, entre asesorar al presidente y asesorar al lobby judío, maquinaba su desembarco en los entresijos del poder y del dinero. Lo mismo le daba que fuera con un demócrata que con un republicano. O incluso, a poder ser, una temporada con cada uno. Eso sí, siempre con el ganador. Este nuevo Maquiavelo se ha ganado a pulso el apelativo de “Old Henry” y se lo debería de arrebatar al pobre Nick. Con Nicolás Maquiavelo ha pasado lo que con tantos, el mito ha superado la verdad de un hombre que, en vida, fue apacible, honesto y tranquilo. Él mismo, desengañado y recluido en el campo, escribe a su hijo unas letras que debieran de servir como ejemplo a todos aquellos que se dedican a “la cosa pública”.
“Quién ha sido fiel y honesto durante los cuarenta y tres años que tengo, poco dispuesto ha de estar a cambiar de naturaleza, y mi pobreza es el mejor testimonio, tanto de mi lealtad como de mi honradez”
Henry prosiguió su agitada vida pegado al poder, e incluso a la llamada prensa rosa, junto a su esposa Nancy, como un cortesano interesado. Sólo que sirviendo, además de a sus propios intereses, a unos intereses abyectos y retorcidos, los del “Old Henry”, que actuaba sin compasión y con la firmeza y determinación de los ebrios por el poder. La imagen de este hombre, vestido, eso sí, de smoking, con sus pequeños ojitos, escondidos tras sus grandes gafas de concha negra, es la imagen de un ser indefenso, nacido para recibir insultos en el patio del colegio. Sin embargo, ya sabemos que la imagen, por mucha importancia que se le quiera dar, sólo es eso, imagen. Y, en este caso, equivocada.
“¿Y qué os diré de los cortesanos? Nada hay más apasionado, más servil, más necio y más abyecto que la mayoría de ellos…” Erasmo de Rótterdam (Elogio de la locura).
Henry, como Luther King, -¡que venga Dios y lo vea!- fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, en una de las más vergonzosas ceremonias que se recuerdan. Se lo otorgaban, decían, por su contribución a la firma, en 1.973, de unos acuerdos de paz, en París, que no hicieron más que prolongar la guerra de Vietnam durante dos años. Este escudero, el viejo Henry, nacido en Alemania, asesoró a todos los presidentes habidos desde Kennedy a Reagan y jamás perdió su influencia.
“La vida es un cuento dicho por un idiota –un cuento lleno de estruendo y furia, que nada significa-.” William Shakespeare (Macbeth)
Antes de morir asesinado, John F. Kennedy aún tiene tiempo de poner en marcha el famoso “teléfono rojo”, con el que se establece una línea directa entre la Casa Blanca y el Kremlin. Un temido teléfono, especialmente pensado y diseñado para usarse durante las más que hipotéticas emergencias nucleares. Ahora, antes de matarnos, planean avisarse entre ellos. Será para apretar los respectivos botones de sus inseparables maletines una vez puestos a salvo en sus refugios. En fin, ¡qué Dios nos enganche confesados! ¡Pobre humanidad!, en manos de estos locos de atar: “Estos romanos están locos” Astérix.
El crimen sucedió en Dallas, fue un 22 de noviembre de 1963. Poco después de aquel disparo J.F.K. era sólo historia. Después, descansará, como uno más, en el cementerio de Arlington en Washington, entre las interminables filas entrelazadas de cruces blancas.
Su muerte no fue tanto una crónica anunciada como un desenlace inesperado ante la multitud de frentes que mantenía abiertos. Sus líos con el F.B.I., y con su siniestro y poderoso director, Edgar Hoover, eran del dominio público, así como la intransigencia de su hermano Robert para todo lo que tuviera que ver con el crimen organizado, llámese mafia en todas sus formas. Eran los tiempos de un exilio cubano, en el que, allá por Miami, se daba la mano con el sindicato de transportistas, conectado a través de Hoffa con la mafia y, por tanto, con la enorme tajada dejada en Cuba en torno a la prostitución y al juego. Todo eran intereses muy conectados y, por si faltaba algo, la omnipotente C.I.A. estaba mezclada entre los disidentes cubanos a la espera de una nueva invasión de la isla. Líos y enemigos francos -frente a otros más ocultos- no le faltaban al presidente pero, aparentemente, nadie esperaba un atentado contra su vida. Cualquiera hubiera apostado, antes, por su hermano Robert, el incorruptible e implacable Bobby, el Robert influyente e inteligente, el hermano al que no se podía llegar, ni para sobornarle ni para seducirle, por no ser vulnerable a nada, ya que no se le conocían vicios ocultos, ni privados ni públicos. En poco se parecía a su hermano, del que Hoover tenía decenas de grabaciones comprometidas, toda una colección de cintas en las que Jack se explayaba ante sus fáciles conquistas. Robert sólo se dedicaba a traer, después de sus oraciones, niños al mundo y, por supuesto, del vientre de su mujer, Ethel. Pareciera que su destino inevitable fuera el que fue, aunque unos cuantos años más tarde. Robert moriría asesinado por los disparos de un jordano de cara enrevesada y nombre fácil, Sirhan Sirhan, cuando su carrera hacia las presidenciales no había hecho más que comenzar, en un hotel de Los Ángeles pero, para entonces, ya estábamos en 1.968. Aquel 22 de noviembre de 1.963 aparentemente nadie lo esperaba, al menos en el entorno del presidente, aunque los maledicentes han hecho correr el rumor de que algunos poderosos miembros de la mafia habían reservado hotel, con vistas, para poder asistir en primera fila al magnicidio. Las imágenes mudas del coche avanzando por entre las filas de banderitas y el rostro horrorizado de Jackie al verle caer abatido tras un certero disparo, es el recuerdo ensangrentado, como el pulcro abrigo de su mujer, de aquel día de finales de noviembre. El supuesto asesino fue inmediatamente detenido. Él, Lee Harvey Oswald, un anodino ex marine, fue inmediatamente asesinado por un oscuro personaje, Jack Ruby, dueño de un club nocturno que, tal vez, perteneciera al circuito, controlado por la mafia, de la prostitución. ¿Quién estuvo detrás de los ejecutores? ¿Quién, desde la sombra, apretó el gatillo? Tal vez la verdadera respuesta a la muerte del presidente se la llevara a la tumba Edgar Hoover, el todopoderoso jefe del F.B.I., un hombre que, como un enorme Grandgousier, recibía a sus agentes embutido en unas mallas a punto de reventar. Cuentan que de esa guisa recibió a un atribulado Lyndon B. Johnson, a la sazón nuevo presidente de un país que más de cincuenta años después aún no se ha recuperado de la conmoción que supuso el asesinato de John F. Kennedy.
Con su muerte, la duda y la desconfianza, así como un sinfín de especulaciones, no harían ya más que contribuir a acrecentar el mito de un presidente que marcó una época, impuso unas maneras y dio lugar al nacimiento de una nueva era, no sólo en torno a la política -qué también-, la era de la imagen. Desde entonces, los políticos feos no es que lo tuvieran imposible pero, desde luego, sí más difícil.
“La pálida muerte de igual modo pisa las chozas de los pobres que las torres de los ricos”. Horacio (Odas 1, 4, 13)
Tras el duelo, un inmenso silencio recorrió la médula espinal del país, un silencio impregnado por el sentimiento de culpabilidad que se extendía desde el mismo meollo del poder. Pero, todos callaron. Sólo Marilyn pareciera esperar, a pesar del también inmenso silencio que siguió a su muerte, al ingrato amante, con los brazos abiertos, para darle el único consuelo posible, el de los muertos. ¿Quién sabe?, tal vez le recibiera nuevamente aquella espléndida mujer que, años atrás, apareciera desnuda en Playboy, tentada por el objetivo de Johnny Hyde, tendida sobre un lecho de pétalos de rosas rojas. Tal vez, el sueño, en una fotografía, de los jóvenes de distintas generaciones, se hiciera carne, carne temblorosa, en el país en el cual sólo reinan las sombras. Este mito del siglo XX, cuentan que gran admiradora de Tolstoi, empeñada en aprender a través de la lectura, pese a la frivolidad de su imagen, acabó, de alguna manera, devorada por aquello contra lo que tanta energía había empeñado y, sin embargo, terminó engullida por el mismo, por ese mito erótico y sexual en el que, a su pesar, se vio envuelta, incluso después de muerta. Esta preciosa rubia que, siendo ya una gran estrella, tuvo la humildad de apuntarse a las clases de interpretación de Lee Strasberg, alma del Actor´s Studio, murió con la desnudez cándida de los que siempre llegan tarde, incluso a los rodajes, cuando no, a su propio funeral.
“No quiero que me vendan al público como un afrodisíaco de celuloide.” Marilyn Monroe
Oficialmente, una sobredosis de barbitúricos acabó con su vida -a la edad de treinta y seis años- en la soledad de su habitación. Oficialmente, un francotirador acabó con su vida -en la ciudad tejana de Dallas- entre el bullicio de la multitud y en la soledad del asiento trasero de un coche descapotable. Oficialmente, fueron los culpables de algo más, fueron los culpables involuntarios, pero imprescindibles, para que la muerte les uniese para siempre y ¿quién sabe?, tal vez para que les condujese a un futuro común y recóndito. Quizás, ambos, estén agradecidos a sus ejecutores.
“Cuando la memoria lleve tus pasos
al cementerio, rinde culto
reverente al sagrado misterio
de nuestro futuro desconocido.” Kavafis (En el cementerio)
Pero, en el mundo, había más familias reales, incluso en los Estados Unidos de una América que se enriquece por el norte y se desangra por el centro y por el sur. La realeza de este país, tras la muerte de John, tuvo, aunque por poco tiempo, un nuevo príncipe heredero, a la espera de coronarle con el armiño presidencial, encarnado en la figura saludable, seria y circunspecta de Robert Kennedy. La más que comentada maldición, existente en torno a esta familia, sobrevoló nuevamente sus cabezas tiñendo de escarlata la ceremonia de entronización. Robert saldrá ileso de un atentado; la próxima vez no tendrá tanta suerte ya que los milagros no suelen prodigarse, ni tan siquiera para un devoto católico irlandés. Casi simultáneamente, la Comisión Warren, creada por orden directa del presidente Johnson, da carpetazo a toda la investigación sobre el asesinato de J. F. Kennedy. El veredicto de la misma es un cúmulo de supuestas obviedades que tan sólo tranquilizan al propio estado; nuevamente se demuestra aquello que dijera Napoleón: “Cuando quieras ocultar algo crea una Comisión”.
En las conclusiones de la citada Comisión se elimina la sospecha de la conspiración y se determina que Lee Harvey Oswald actuó solo, siendo el único responsable del asesinato. Nadie se lo creyó. Es posible que ni tan siquiera ellos mismos, a pesar de haber pretendido ser tan concluyentes. Ahí quedó otro nuevo y fascinante enigma para la historia.
Juan Francisco Quevedo